Problemas de mayor envergadura del ovino, con alternativas algunas disponibles y poco utilizadas y otras para desarrollar.
Gianni Bianchi Olascoaga | Montevideo | Todo El Campo | Hechas las salvedades en el ítem anterior, me enfocaré en aquellos problemas – algunos de los cuales se han transformado en estructurales – que no han permitido desarrollar la producción de manera eficiente, en particular, ya me adelanto, la de carne ovina.
PRODUCCIÓN DE LANA.
Para el caso de la lana, está claro que la única raza que produce el rango de finuras más deseables para el mercado es el Merino Australiano (16-21 micras), aunque en el rango entre 18-21 micras también se puede agregar al Dohne. Alguien se puede preguntar qué pasa hacia el lado más fino, por debajo de las 16 micras, conforme los atributos que esa lana determina en las prendas finales relacionados a la suavidad, peso y comodidad al usar sobre la piel (“no picazón”) no se verían afectados, más bien todo lo contrario. La respuesta es que se ha visto que esas finuras presentan una volatilidad extrema en su precio dependiendo de la oferta en el mercado, sumado a los cuidados que se requerirían con ese tipo de finuras en su fase de producción y al hecho de que -en general- producir ese tipo de lanas tan finas se realiza a costa de otros caracteres de importancia productiva: peso de vellón, peso vivo, etc. Otro detalle para nada menor y ausente en el caso de la carne ovina, es la presencia de una industria que da señales claras, liquidando los lotes por finura y calidad objetiva. A ello se suma un paquete tecnológico disponible y relativamente sencillo de implementar: carneros afinadores y con buena lana en base a DEP + OFDA en hembras de reposición + esquila pre-parto + uso de Grifa Verde y certificaciones. Con el agregado, no poco significativo, de que no suele haber rubros competitivos en los suelos del basalto superficial donde mayoritariamente se desarrolla la actividad y la carne generada, en general borrego después de la primera y/o segunda esquila, encaja muy bien en los sistemas de producción donde se desarrolla y en la lógica de la industria frigorífica doble propósito uruguaya.
Por encima de las 21 micras, surge claramente la pregunta de ¿qué hacer con las demás razas laneras o doble propósito del país que no alcanzan esas finuras? La respuesta mayoritaria, aun de las instituciones más identificadas con el rubro, ha sido afinar, sin considerar que, por ejemplo, bajar 3 micras llevaría entre 8-10 años dependiendo de la finura de partida. A todas luces no parece ser la estrategia más acertada. Vale decir que si realmente se quiere valorar la fibra (más allá de la volatilidad de este producto y de que la última zafra en particular no fue la mejor en el tema precios), la única alternativa en razas que producen lana por encima del rango, establecido como más favorable, pasa necesariamente por la absorción hacia Merino Australiano o Dohne. En esta estrategia hay razas que están más cerca de alcanzar el rango de finuras más favorables en el tiempo, y en los hechos, ya hay muchos que lo están haciendo (ejemplo: Ideal), mejorando – además- en algunos casos otros aspectos de calidad, como el color de la fibra (ejemplo: Merilín). Las evaluaciones realizadas por INIA (1) y SUL (2) sobre majadas Corriedale absorbidas con Dohne no dejan mucho margen de duda respecto a las ventajas (no sólo en finura y color de la lana, sino también en producción de carne y aspectos de “fácil cuidado”, como lo son la limpieza en cara y garreos que se manifiesta conforme aumenta la proporción de sangre Dohne en la majada) de adoptar un doble propósito moderno y acorde a lo que las tendencias mundiales señalan desde hace años. Mientras que otras razas están más lejos (ejemplo: Romney Marsh o aun Corriedale muy grueso) y en la mayoría de esos casos, sino en todos, lo más conveniente sería absorber con razas carniceras y maternales para aumentar rápidamente la producción de carne y en particular el desempeño reproductivo. Se retoma este punto dentro del apartado dedicado a las propuestas.
En definitiva, visualizo en el país, no de ahora, de hace mucho tiempo, tres escenarios bien definidos: 1. lanas finas con Merino Australiano de alta calidad, bien presentadas, no bajando la guardia a todo lo relacionado al acondicionamiento y cosecha de lana, y certificadas, porque ya no alcanza con la calidad del producto, sino que también se demanda el proceso de producción: bienestar animal, biodiversidad, protección del medio ambiente, etc. 2. Doble propósito moderno, sólo con Dohne 3. Desarrollar fuertemente la producción de carne, sea en base a cruzamientos terminales, sea en base a razas maternales carniceras, donde se asuma que la lana es un costo de producción, por lo cual necesariamente habrá que ser lo más eficiente posible en la producción de corderos, muchísimo más que hasta el momento. En este caso en particular y debido a los magros precios que se obtienen por la fibra y a la dificultad de su colocación se deberían explorar alternativas de uso para este tipo de lanas medias y/o gruesas, en la industria de la construcción (aislante acústico y térmico), uso como fertilizante, etc., De hecho, algunas cosas se están haciendo en el país y también en Argentina. En este tema y considerando el peso relativo que viene significando la importación en admisión temporaria de lanas por parte de la industria local (en el último año superó los 8 millones de kg, representando el 32% del total finuras por encima de 26 micras), sería bueno considerar de alguna forma que los lotes nacionales tuvieran prioridad y/o un precio superior frente a finuras similares de otra procedencia. En particular, porque salvo en color, las lanas uruguayas son de mayor rendimiento al lavado, bajo contenido de materia vegetal y de muy buena resistencia de mecha. Por supuesto que también se entiende que hay una industria que invirtió y se modernizó en momentos en que el país producía más de 3 veces la cantidad de lana que produce actualmente y necesariamente debe buscar afuera lo que no encuentra adentro para no tener capacidad ociosa y mantener competitividad.

PRODUCCIÓN DE CARNE.
En lo que a carne ovina se refiere y más allá de haber mencionado la necesidad imperiosa de redefinir la estructura racial del país, se profundiza en este tema, planteando los problemas que ha enfrentado la producción para su desarrollo que, sin dudas, son mucho más graves que en el caso de la lana.
1. Ausencia de una industria con escala importante que cuente con las habilitaciones correspondientes a todos los mercados donde hoy el país puede exportar, pero, sobre todo, que le interese trabajar con el ovino. La especialización a este nivel también juega, para lo cual se requiere una industria que trabaje por y para la oveja en forma exclusiva y no que sea sólo una alternativa complementaria frente al fuerte del negocio que ha sido el vacuno.
2. Ausencia de señales comerciales que discriminen las canales de corderos (que son la de mayor valor) por calidad. Se insiste –con razón – en señalar que no hay cordero todo el año, producto de la concentración que se produce en el segundo semestre, que las canales son heterogéneas en peso, conformación y grado de engrasamiento. Esta heterogeneidad también ha sido puesta de manifiesto en las 4 auditorías de la cadena cárnica ovina que viene haciendo el INIA desde principios de siglo y ciertamente prácticamente no se han registrado cambios en estos aspectos, más allá de haber mejorado otros. Posiblemente porque no hay señales claras, esto es un precio diferencial, que premie a quienes sí podrían levantar dichas restricciones fácilmente usando otros materiales genéticos distintos a los que predominan en el cordero pesado tipo SUL y por supuesto brindándole al animal condiciones de alimentación en cantidad y calidad acorde en las primeras etapas de vida, que es cuando es más eficiente y tiene menores costos de mantenimiento. Por si fuera poco, el sistema de tipificación de canales ovinas existente, es subjetivo, no es indicador de la calidad del producto, en la medida que no discrimina canales por su composición tisular (carne, hueso y grasa), comercial (proporción o calibre de cortes de alto valor) o cobertura de grasa.
3. A nivel internacional y salvo en Brasil (donde no hay competencia con corderos de calidad de otras procedencias) el cordero pesado tradicional uruguayo en base a razas laneras y doble propósito mayoritariamente, es la segunda o la tercera opción de quienes compran carne ovina si tienen alterativas de elección. Hecho este constatado por brokers y traders de carne cuando viajan al exterior y tratan de colocar el producto uruguayo donde existe la oferta de cordero australiano o neozelandés. Vale decir que la carne ovina uruguaya en algunos mercados, particularmente en aquellos de mayor valor, está mal posicionada. Me apoyo en los únicos resultados publicados que encontré vinculado a este tema que consiste en un trabajo pedido por Uruguay hace ya 18 años donde se evaluaba la intención de compra de carne de cordero en función de su origen: 3 países de la UE: España, Francia y en aquel momento Reino Unido, Argentina, Suiza y Uruguay (3). El país de origen fue el principal factor en explicar la preferencia de compra de los consumidores y en todos los casos la carne de cordero uruguaya, para el caso proveniente de animales Corriedale, resultó la menos preferida. De esa fecha a la actualidad, lo único que he escuchado relacionado al mercado europeo, es lo bueno que sería contar con la habilitación de carne con hueso (que como se sabe, en el ovino es de mayor valor) y eventualmente un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE. Ahora, de la necesidad de posicionar la carne ovina uruguaya en ese destino y/o desarrollar otro producto diferente al cordero en base a razas laneras o doble propósito, absolutamente nada.
Vale decir que a las restricciones sanitarias y arancelarias que padece la carne ovina uruguaya, y que son importantes, sin dudas, se agrega otra limitante central y casi nunca mencionada (se retoma este tema en el siguiente punto), que es de calidad y que sólo depende de lo que Uruguay haga al respecto. Esto es muy importante, porque la habilitación de nuevos mercados, necesaria por supuesto, no es resorte exclusivo, ni siquiera mayoritario del país.
Un renglón aparte merecería el consumo local de carne ovina que actualmente representa el 3% de lo que se consume en el país de todas las carnes (3 de 95 kg; INAC) y se concentra básicamente en la campaña. Si bien el desarrollo de la producción de carne ovina pasa por la exportación y el acceso a todos los mercados posibles, en tanto y en cuanto el país posee una muy baja población (cualquier barrio de San Pablo potencialmente consumiría más carne que todo el país) desarrollar el producto en las ciudades del interior y centro metropolitano debería también estar en la agenda y asociado con una oferta culinaria hacia el turismo, habida cuenta de lo que representa esta actividad para la economía nacional.
4. Mensajes tímidos por la institucionalidad ovina que ha regido los destinos del rubro a la hora de transmitir al sector primario cuáles son las alternativas genéticas de producción más competitivas. El discurso mayoritario ha sido que con cualquier raza se puede producir carne y lana (yo agregaría, con este criterio tan vago, leche y queso, en la medida que basta con que la oveja para y comience su lactancia). Los problemas estructurales que atraviesa la producción ovina en lo que a carne se refiere, se conocen desde hace tiempo y en gran medida responden a la falta de mensajes claros por parte de quienes han tenido la responsabilidad de hacerlo. Ya mencionamos como se posiciona en los hechos nuestra carne ovina, cuando tiene competencia y en ese sentido, tampoco son pocas las oportunidades en que se ha señalado que el cordero uruguayo no tenía nada que envidiarle al cordero de Oceanía. Todo esto es fácilmente constatable revisando en la prensa, casi al azar, los mensajes que se han trasmitido incluso hasta hoy.
5. Problema estructural en los indicadores de productividad. En números redondos, se precisan 2 ovejas para destetar 1 cordero/año, no hay casi mellizos y se mueren 3/10 corderos nacidos anualmente, creciendo, los que sobreviven, a tasas muy bajas, determinando alta edad de faena. Casi todo esto sucede hace por lo menos 30 años, a pesar de que el país cuenta con un paquete tecnológico generado a fines del siglo pasado y principios del actual que permite resultados exitosos a quienes lo aplican. La baja adopción tecnológica (ver resultados de encuesta el MGAP publicada en el 2018) (4) jaquea al actual sistema de transferencia y las instituciones que se encargan de ello. Es probable que se requieran recursos extras y evitar superposiciones, pero lo que parece claro es la necesidad de cambiar la forma de llegarle al productor que trabaja a diario, trascendiendo las jornadas de difusión tradicionales, donde casi siempre van los mismos, y yendo directamente al campo a trabajar con los productores y personal a cargo de los animales.
6. Debilitamiento (INIA, Facultad de Veterinaria) o directamente desmantelamiento (Facultad de Agronomía y SUL) de los programas de investigación en carne ovina a nivel nacional.
7. Ausencia de formación formal pública agronómica en ovinos. En el mediano plazo sólo habrá veterinarios formados en ovinos por la Universidad de la República, en tanto y en cuanto la Facultad de Agronomía determinó que dicha disciplina ya no se imparta formalmente en la EEMAC, centro histórico de formación en ovinos de la orientación agrícola ganadera y con antecedentes en lo que a producción de carne ovina se refiere. Con el agregado de que dicha estación experimental es la única inserta en sistemas agrícola ganaderos intensivos, donde más se justifica el desarrollo de la carne ovina. Basta echar un vistazo a los agrónomos que trabajan en el SUL, INIA, Plan Agropecuario, MGAP, INAC, ejercicio liberal de la profesión y preguntarles dónde cursaron ovinos.
—
EL AUTOR. Gianni Bianchi Olascoaga:
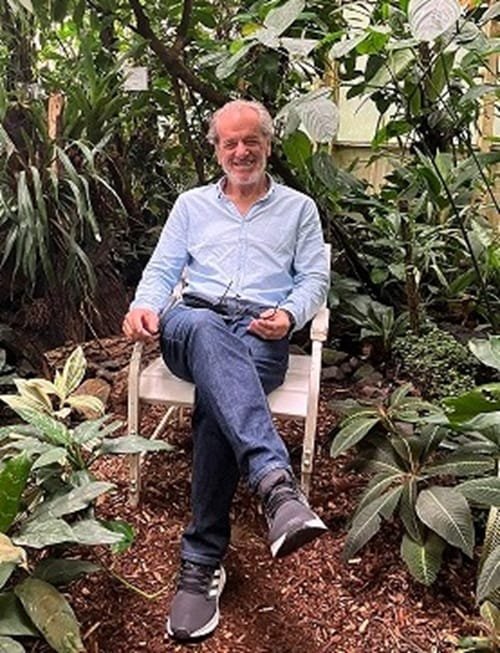
Ing. Agr. Facultad de Agronomía. Udelar.
Maestría y Doctorado Calidad de Carme. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza. España.
Profesor Agregado de Ovinos y Lanas (último cargo). EEMAC. Facultad de Agronomía. Udelar. 1987-2015.
Cursos internacionales de su disciplina en: IICA, Universidad de la Empresa y Consultora Plus Agro.
Integró: Colegio de Posgrado de la Facultad de Veterinaria y Agronomía de la Udelar y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sistema Nacional de Investigadores (ANII)
Publicaciones: más de 300, incluyendo libros y capítulos de libros, artículos científicos, notas técnicas y periodísticas.
Consultorías, conferencias y capacitaciones en: Argentina, Brasil, Chile, México y Paraguay.
(1) De Barbieri, I., Ciappesoni, G., Viñoles, C., Ramos, Z., Luzardo, S., Brito, G., San Julián, R., Mederos, A. y Montossi, F. 2018. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DEL MERINO DOHNE EN GANADERÍA EXTENSIVA- Revista INIA 53: 10-14.
(2) Abella, I. y Preve, F. 2009. Impacto de la genética Dohne Merino en una majada Corriedale. Revista SUL N° 152: 12-14.
(3) Garibotto, G. 2012. Cordero pesado del Uruguay: La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Revista de Difusión de la EEMAC Cangue 32:40-41.


Compartir
Comparte este contenido en tus redes sociales!